(Jesús Mtz Gordo, teólogo, en Iglesia viva)
La petición del sacerdocio femenino ha estado
presente, con muchos altibajos, a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero
ha sido en el postconcilio cuando ha resurgido con una enorme fuerza. Así lo
atestiguan el imparable aumento de colectivos e instituciones eclesiales que lo
siguen solicitando y la publicación de valiosas aportaciones bíblico-exegéticas
e históricas. Imposible detenerse en cada punto. Y menos, con detalle. Solo
queda elegir uno. Y este va a ser el bloqueo magisterial que padece la petición
del sacerdocio femenino a partir de la Carta Apostólica “Ordinatio
sacerdotalis” de Juan Pablo II (1994). Como es sabido, la negativa papal sigue
sin ser “recibida” por una buena parte de la comunidad católica. Prueba de ello
es la insistencia en la reclamación.
Entiendo que, más pronto que
tarde, habrá que reconsiderar este rechazo institucional, previa evaluación de
su consistencia dogmática y jurídica (defendida por unos y criticada por
otros), así como de la interpretación impulsada por la Curia Vaticana estos
últimos años. La presente aportación se coloca en esta longitud de onda.
En segundo lugar, en el caso de
que se tratara de un magisterio “ex sese” o “ex cathedra”, no se presta la
atención debida a los criterios formales requeridos para ser acogida como
infalible e irreformable. Por ello, nos encontramos, a pesar de los esfuerzos
interpretativos que viene realizando la Congregación para la Doctrina de la Fe
en sentido contrario, con un magisterio inerrante y falible o reformable.
Además, es un posicionamiento con
muchas dificultades para desprenderse de una concepción “arqueológica” de la
tradición y apostar, como se pide en el concilio Vaticano II, por una
“tradición viva”. Esta crítica observación es evidente no solo en la Carta
Apostólica en cuestión sino, también en las posteriores interpretaciones de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, incluido el artículo publicado por Luis
F. Ladaria en L’Osservatore Romano (mayo 2018).
Entiendo, en tercer lugar, que la
solución definitiva de este asunto puede pasar por la celebración de un Sínodo
Extraordinario o, en su caso, Especial y Deliberativo.
Cinco datos
históricos
Pero, teniendo que renunciar a
una contextualización histórica, me parece oportuno reseñar cinco momentos
importantes en los que, porque la puerta, ahora cerrada, quedó entreabierta,
son referenciales: el primero, referido a un asunto que puede parecer muy
lejano en el tiempo, y hasta más propio de especialistas que del común de los
mortales, pero que entiendo capital: la diferencia entre infalibilidad e
inerrancia, en mi opinión, fundamental para entender lo que está pasando y
poder reconducir este asunto. El segundo, tocante a la trabajada posición de Y.
– M. Congar (uno de los grandes teólogos del Vaticano II y del siglo XX) sobre
el sacerdocio y diaconado femeninos. El tercero, concerniente a la votación
efectuada en la Pontificia Comisión Bíblica al respecto, antes del
posicionamiento magisterial de Juan Pablo II. El cuarto, relativo a la
importancia del dictamen de la Comisión Teológica Internacional sobre el
diaconado femenino (2002) y, finalmente, las declaraciones del Papa Francisco
(2019) sobre la necesidad de seguir estudiando su sacramentalidad y el debate
que se ha de abrir, a la luz de tales manifestaciones, sobre lo que es la
“Revelación” y cómo ha de articularse con la “regla de la fe” y con la
“tradición viva”.
Infalibilidad
e inerrancia
Como es sabido, el Vaticano II
sostiene que los contenidos sobre los que ha de versar el magisterio
extraordinario del papa “ex sese” o “ex cathedra” han de ser las verdades que constituyen
el depósito revelado (“depositum fidei”) y otras verdades que se consideran
necesarias para su subsistencia ya que, si fueran negadas, no podría
custodiarse íntegramente la fe. La cuestión de esas “otras verdades necesarias
para la subsistencia” del “depósito de la fe” tiene una enorme relevancia
porque es la que origina el debate contemporáneo sobre las llamadas “verdades
definitivas” y, concretamente, la que fundamentaría -al decir de la
Congregación para la Doctrina de la Fe- la importancia de dicho magisterio
“definitivo” (al menos, tal y como vendría a aplicarlo Juan Pablo II en la
Carta Apostólica “Ordinatio sacerdotalis”) y la subsiguiente imposibilidad de
que las mujeres puedan acceder al sacerdocio ministerial.
Mujer
sacerdote anglicana
François Fenelon (1651-1715) fue
el primero que propuso esta extensión de la infalibilidad al sostener que
existían dos “especies” de la misma o “hechos dogmáticos” que, aunque de
desigual naturaleza, eran irreformables: uno fundado en el contenido y sentido
de la revelación por sí misma; y, otro, en los “medios” esenciales para la
conservación auténtica de lo revelado y de su sentido. Refiriéndose a la
segunda especie, señalaba que algunos teólogos la extendían a “todas las cosas
que son necesarias para la salvación en general de los fieles” tal y como, por
ejemplo, pueden ser “las canonizaciones de santos” y “la aprobación de órdenes
religiosas”. Posteriormente, algunos manuales de teología añadirán a este
listado la elección del papa. Así pues, según lo que sostiene F. Fenelon, estas
verdades segundas, referidas a los “medios” esenciales para conservar la
revelación, serían infalibles y, por tanto, irreformables.
Sin embargo, no es ésta
contemporáneamente la interpretación de Jean-François Chiron y de Bernard
Sesboüé para quienes tales verdades —cuyo contenido y sentido no es la
revelación por sí misma, sino las costumbres, la liturgia, el derecho canónico
o la disciplina— han de ser tipificadas como “inerrantes”, nunca como
infalibles ya que, al proclamarlas, la Iglesia no se estaría equivocando ni el
católico al acatarlas.
Hay momentos y problemas en los
que es imprescindible la intervención de una autoridad “inerrante” que, porque
tiene la última palabra, hace cesar la discusión. Quien asume dicha decisión
sabe que cumpliéndola y respetándola no peligra, de ninguna manera, su
salvación. Pero ésta ya no es —contrariamente a lo que sostenía F. Fenelon— una
decisión infalible, sino inerrante y, por ello, fundamentalmente jurídica y
reformable en el tiempo. El hecho de que, a veces, se la presente arropada o
envuelta en una cierta aureola de infalibilidad obedece a la voluntad de
mostrar que la decisión pontificia es inapelable, pero, “sensu stricto”, no es
infalible.
Probablemente uno de los ejemplos
más elocuentes de la inerrancia de estas verdades segundas se evidencia en la
secuencia papal de aprobación (Pablo III y Julio III, 1540 y 1550), supresión
(Clemente XIV, 1773) y restablecimiento de la Compañía de Jesús (Pio VII,
1814).
Juan Pablo
II y la mujer
Si se analiza la documentación al
respecto, salta inmediatamente a la vista que cada uno de estos papas tenía la
intención de estar tomando (o haber adoptado) una decisión incontestable y sin
apelación posible. Y también, que todos ellos estaban convencidos de que la
Iglesia no podía equivocarse, es decir, que no estaban adoptando decisiones
incompatibles con su misión y responsabilidad. Y, sin embargo, es, igualmente,
evidente e incontestable que todos ellos se sentían libres ante la decisión
que, contraria a la que ellos adoptaban, habían tomado sus predecesores, a
pesar de las diferentes maneras de recordar en sus bulas y clausulas finales la
perpetuidad de sus respectivas decisiones. Otro tanto puede decirse, por
ejemplo, sobre la evolución que experimentó a lo largo de la historia la
máxima, de inspiración evangélica: “a quien te pide prestado, dale sin usura”
(Cf. Mt, 5,42).
Hechos como éstos permiten
percatarse de que lo que se proclamaba no era una decisión de fe absoluta y,
por tanto, infalible e irreformable, sino una verdad inerrante y reformable, a
pesar de su apariencia de definitividad e irrevocabilidad.
Por tanto, cuando los papas se
pronuncian sobre las llamadas “verdades segundas”, lo que está en juego no es —como así sucede con los dogmas
directamente fundados en la revelación—
la infalibilidad, sino la inerrancia o indefectibilidad de la Iglesia. Se trata
de decisiones que se ha juzgado necesario adoptar en un momento determinado,
pero no es de recibo (aunque la dinámica del debate tienda a ello) elevar al
plano doctrinal o investir de infalibilidad lo que es una decisión jurídica,
abierta a una evolución en el futuro, es decir, reformable.
Pues bien, a pesar de la
diferencia existente entre verdades infalibles e irreformables y decisiones
inerrantes y reformables, la interpretación de F. Fenelon tendrá una enorme
acogida a partir de 1870 (fecha de aprobación del dogma de la infalibilidad
papal en el Vaticano I), dando pie a lo que va a ser tipificado por A. Naud como
el “mal católico” o el “infalibilismo”, es decir, una praxis que acabará
convirtiendo el magisterio en una segunda fuente de revelación, arruinará la
vida interna de la Iglesia y hará poco creíble el magisterio a los mismos
creyentes.
Sorprendentemente, es una
interpretación que va a rebrotar con particular fuerza en el pontificado de
Juan Pablo II, a partir del momento en que declare que la imposibilidad del
sacerdocio femenino debe ser tenida como definitiva (“tamquam definitive
tenendam”).
Wojtyla y
Ratzinger
Y. - M.
Congar y el diaconado femenino
Cuando en 1971 se planteó la
posibilidad de una ordenación femenina diaconal, Y. - M. Congar manifestó tener
reservas al respecto: “no era cierto que la prohibición del sacerdocio
femenino” fuera “de derecho divino” pero, se preguntó seguidamente, “¿qué
autoriza a decir que semejante limitación sea únicamente sociocultural? Niego
que pueda afirmarse esto con plena certeza”.
Poco después, el Sínodo
Interdiocesano de la República Federal Alemana (1972-1975) le solicitó un
dictamen sobre la restauración del diaconado femenino. Y. - M. Congar sostuvo,
en esta ocasión, que “la admisión de la mujer al diaconado sacramental” era
“posible dogmáticamente hablando. Durante siglos existió tal diaconado. Lo
confirman serias razones. Habría, sin embargo, que subrayar que con esto no se
toca el problema de la exclusión de la mujer del sacerdocio, aunque no pueda
asegurarse que ésta sea una ley de derecho divino”.
A partir de entonces, empezó a
ser una convicción generalizada entre muchos teólogos, que el acceso de la
mujer al sacerdocio ministerial pasaba por dejar expeditas, primero, las
puertas al “diaconado sacramental femenino”: eran las más fáciles de franquear
sin provocar rupturas de la comunión y sin tensionar las relaciones ecuménicas,
sobre todo, con las iglesias ortodoxas. Alcanzado este objetivo, vendría, en un
momento posterior, la tarea de abrir las otras dos puertas ministeriales: las
del presbiterado y el episcopado.
La
Pontificia Comisión Bíblica
En la reunión de abril de 1976 de
la Pontificia Comisión Bíblica se discutió durante cuatro días la
fundamentación de una negativa para que las mujeres pudieran acceder al
ministerio ordenado. Asistieron 17 miembros del total de 19 que componían dicha
Comisión, sin contar el presidente y los secretarios. Se plantearon tres
preguntas concretas a las que debían responder sí o no (“positive”,
“negative”).
La primera se refirió a “si en el
Nuevo Testamento solo, es decir, prescindiendo de la tradición posterior, pueden
hallarse datos suficientes para solventar de forma clara y definitivamente el
problema de la posible ordenación sacerdotal de la mujer”. La respuesta casi
unánime, con una sola abstención, fue negativa.
En la segunda se preguntó “si,
por el testimonio del Nuevo Testamento solo, puede concluirse como definitiva
la exclusión de la mujer de una posible ordenación sacerdotal”. La respuesta
fue: doce votos negativos y cinco positivos.
San Pablo
En la tercera se interrogó sobre
“si, por el testimonio del Nuevo Testamento solo, puede deducirse que una
eventual ordenación sacerdotal de la mujer lesiona el plan de Jesucristo sobre
el ministerio apostólico”. Cinco respondieron positivamente y doce
negativamente.
Este dictamen causó cierta
sensación en los ambientes vaticanos, porque —a la vez que se coincidía con los
biblistas protestantes— les parecía que se derrumbaba un punto doctrinal
intocable. También molestó que se divulgaran estos datos sometidos al secreto,
lo que provocó una llamada de atención a los miembros de la Pontificia Comisión
Bíblica por parte de la Santa Sede.
Para prevenir falsas esperanzas o
ilusorias interpretaciones, el Vaticano dio a conocer un comunicado de prensa
afirmando que el hecho de estudiarse la cuestión no significaba “un cambio de
la legislación”, sino, más bien, aclararla o explicarla de nuevo en las
circunstancias presentes.
La Comisión
Teológica Internacional
Cerrado, al menos
magisterialmente, desde mayo de 1994 con la Carta Apostólica “Ordinatio
sacerdotalis” la posibilidad de que las mujeres pudieran acceder al sacerdocio
ministerial, quedaba abierta la vía del diaconado y, con el tiempo, muy
probablemente, al presbiterado y al episcopado.
Había que taponar ese posible camino.
Nada mejor que encomendar a la Comisión Teológica Internacional un estudio
sobre el asunto. A ello se dedicó una subcomisión durante el quinquenio
1992-1997 y, visto que no se pudo alcanzar el dictamen correspondiente, fue
remprendido en el siguiente a partir del trabajo realizado con anterioridad.
Alcanzado, finalmente, un texto y aprobado por unanimidad, fue entregado al
cardenal J. Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
quien autorizó su publicación.
Más allá de los comentarios que
provocó esta larga investigación y el Informe aprobado —al parecer, diferente
al esperado— es particularmente importante y clarificadora la conclusión a la
que se llegó en lo referente al acceso de la mujer al diaconado: corresponde
“al ministerio de discernimiento que el Señor ha establecido en su Iglesia
pronunciarse con autoridad sobre la cuestión”.
Francisco
saluda a obispa luterana
Tenemos que “ver qué había en el
inicio de la Revelación” (Papa Francisco)
En conversación con los periodistas
en el avión de regreso a Roma, a finales de julio de 2012 y tras presidir en
Río de Janeiro la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco
declara que “sobre la ordenación de las mujeres la Iglesia ha hablado y ha
dicho no. Lo dijo Juan Pablo II con una formulación definitiva. Esa puerta está
cerrada”.
Es un primer posicionamiento que
va a ratificar en la posterior Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”
(noviembre, 2013, nº 104): “el sacerdocio reservado a los varones, como signo
de Cristo Esposo que se entrega en la Eucaristía, es una cuestión que no se
pone en discusión”. La decisión está tomada y él la asume, como hijo de la
Iglesia que es, sin cuestionarla.
Pero, por otro lado, crea en
2016, a petición de una de las participantes en la asamblea trienal de la Unión
de Superioras Generales (UISG), una comisión paritaria, a la que encomienda
estudiar la posibilidad de que las mujeres puedan acceder al ministerio del
diaconado. Es evidente que esta petición se enmarca en la conclusión alcanzada
en su día por la Comisión Teológica Internacional: compete al Sucesor de Pedro
“pronunciarse con autoridad sobre la cuestión”.
Finalizados los trabajos de la
Comisión presidida por F. Ladaria, el Papa Bergoglio declaró (10.05.2019), ante
las discrepancias del Informe entregado, que, “por ahora no puedo decidir nada
sin una base teológica e histórica adecuada”. Tenemos que “ver qué había en el
inicio de la Revelación. Si el Señor no nos ha dado el ministerio sacramental
para las mujeres, no va. Por eso, estamos investigando la historia”.
Es evidente que con esta
respuesta dejaba abiertos, por un lado, el debate y la investigación sobre la
sacramentalidad del diaconado femenino impartido en los primeros tiempos de la
Iglesia pero, por otro lado, también se evidenciaba la necesidad de clarificar
qué se entiende (y se ha de entender) por “Revelación”: ¿únicamente lo decidido
por la comunidad cristiana en los primeros tiempos y traído al presente en el
cauce de la tradición viva de la Iglesia, oportunamente autentificado por los
sucesores de los apóstoles (la posición de J. Ratzinger)? O, más bien, ¿lo
eclesialmente actualizado en nuestros días de dicha tradición viva en
conformidad con lo dicho y hecho por Jesús (la concepción de A. Torres
Queiruga)? O, quizá, ¿la anticipación en la actualidad del futuro al que
estamos convocados y que, por ello, nos aguarda? (la propuesta de W.
Pannenberg); un futuro en el que, por cierto, nadie quedará discriminado por
ser varón o mujer.
Mujeres
diáconos
Entiendo que la investigación
histórico-crítica que pide el Papa ha de estar acompañada de otra, en mi
opinión más determinante, sobre lo que se entiende y se ha de entender como
“Revelación”. Creo que el acceso de las mujeres al ministerio ordenado se juega
en la elucidación de este asunto. Y, por cierto, también de otros muchos.
Cuando se pretende concretar el contenido de lo que Francisco denomina
“Revelación” se ha de recuperar una adecuada y “católica” articulación entre
investigación histórico-crítica y “regla de la fe o símbolo de la fe”
(incluidos el “sensus fidei” y el “sensus fidelium”).
No me parece procedente dejar, ni
éste ni otros asuntos, en manos únicamente de la investigación
histórico-crítica. En particular, de aquella que, fundándose en un “a priori” o
en una precomprensión “arqueológica”, descuida el futuro al que estamos
convocados y, por ello, no atiende debidamente su actualización en el tiempo
presente.
Ser fiel a la tradición “viva” de
la Iglesia es incompatible con el “arqueologismo”, todavía tan al uso en muchos
posicionamientos magisteriales, exegéticos y teológicos. Si la “Revelación” nos
llega en una tradición que es “viva”, necesariamente ha de recrearse de manera
sinodal y corresponsable en nuestros días lo dicho y hecho por Jesús a la luz
del futuro de plenitud y vida (que en eso consiste la salvación) al que estamos
convocados y de cuya actualización somos responsables en todo momento de la
historia. Ésta fue “la regla de fe” de las primeras comunidades cristianas. Y,
vista su fecunda creatividad, también ha de ser la nuestra en la actualidad.
Cuando dicha “regla de fe” opera, desaparecen muchos de los problemas de
recepción que tradicionalmente tienen una exégesis o una teología
“arqueológicas” o un magisterio presidido por un “a priori” infalibilista y al
margen del “sensus fidei” o “fidelium” es decir, para nada sinodal y
corresponsable.
Muchos de los problemas referidos
al diaconado y al acceso de las mujeres al ministerio ordenado pueden
desaparecer o diluirse siendo fieles —también en nuestros días— a lo dicho y
hecho por Jesús, a la tradición “viva” de la Iglesia y a la “regla de fe”. He
aquí las tres referencias capitales que no podemos descuidar cuando se pretenda
concretar lo que el Papa Bergoglio denomina “Revelación”.
Diaconisas
La Carta
Apostólica “Ordinatio sacerdotalis”
El 22 de mayo de 1994 Juan Pablo
II comunicaba mediante la Carta Apostólica “Ordinatio Sacerdotalis” que la
Iglesia no tenía “en modo alguno facultad de conferir la ordenación sacerdotal
a las mujeres”.
Y aportaba los tres argumentos en
los que sustentaba la decisión: Cristo escogió sus apóstoles sólo entre
varones; la ordenación sacerdotal siempre había estado reservada desde el
principio en la Iglesia católica exclusivamente a los varones y el magisterio
había establecido que la exclusión de las mujeres del sacerdocio estaba en
armonía con el plan de Dios para su Iglesia.
Estos tres argumentos iban
acompañados de dos explicaciones complementarias. Según la primera de ellas,
Cristo, al comportarse de esta manera, no estaba condicionado por motivos
sociológicos o culturales propios de su tiempo. Y según la segunda, el hecho de
que María no recibiera el sacerdocio ministerial ni la misión propia de los
apóstoles mostraba claramente que la no admisión de las mujeres a la ordenación
sacerdotal no podía significar una menor dignidad ni una discriminación hacia
ellas.
La Carta Apostólica finalizaba
indicando que la decisión debía “ser considerada como definitiva por todos los
fieles de la Iglesia” (“tamquam definitive tenenda”), es decir, como una verdad
“definitiva”.
La sorpresa fue mayúscula. Y lo
fue, además de por otras razones, porque el Papa Wojtyla parecía estar
empleando la clase de magisterio recogida en LG 25.2: “aunque cada uno de los
Prelados (“singuli praesules”) no goce por sí de la prerrogativa de la
infalibilidad, sin embargo, cuando, aun estando dispersos por el orbe, pero
manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el sucesor de Pedro,
enseñando auténticamente en materia de fe y costumbres, convienen en que una
doctrina ha de ser tenida como definitiva, en ese caso proponen infaliblemente
la doctrina de Cristo”. Era lo que se conocía como el magisterio
extraordinario, infalible e irreformable, y que se tipifica —de manera
abreviada— como “ordinario y universal”.
Sin embargo, leyendo
detenidamente la Carta Apostólica se podía apreciar cómo el papa Juan Pablo II
no indicaba que hubiera recurrido a esta clase de magisterio después de haber
recabado y contado con el consenso de “cada uno” de los obispos dispersos por
el mundo. Como resultado de esta ausencia, o nos topábamos con un grave error
de forma y procedimiento o con la aparición de una clase de magisterio (el
“definitivo”) que, al presentarse supuestamente como infalible e irreformable,
era semejante al “ex sese” o “ex cathedra”. Por tanto, había que valorar su
entidad y alcance a la luz de los criterios formales que, aportados por el
Vaticano I (y la posterior praxis magisterial), han de presentar estas
definiciones dogmáticas para que, una vez reconocidas inequívocamente como magisterio
extraordinario “ex sese” —o, en este caso, “definitivo”— sean acogidas como
infalibles e irreformables:
1.- han de ser verdades reveladas
por Dios;
2.- han de ser proclamadas
mediante un juicio solemne;
3.- han de excluir la proposición
contraria como herética y
4.- han de exigir una respuesta
irrevocable de fe.
Sacerdotisas
anglicanas
En el caso de que la Carta
Apostólica no pasara la prueba o hubiera dudas fundadas al respecto, habría que
aplicar la máxima canónica según la cual “in dubio pro fallibilitate”, tal y
como se recogía en el Código de derecho canónico (versión de 1917, 1323 &
3) en continuidad con la regla hermenéutica aceptada por la mayoría de los
canonistas y eclesiólogos y vigente desde el siglo XVIII: “nada será
considerado como dogmáticamente declarado o definido si no se presenta
manifiestamente como tal”. Y tal y como así lo sostiene el Código de 1983 (749
& 3): “ninguna doctrina se considera definida infaliblemente si no consta
así de modo manifiesto”. La interpretación canónica de la infalibilidad ha sido
(y sigue siendo), por tanto, claramente restrictiva.
Sin embargo, los críticos
estudios sobre la supuesta infalibilidad e irreformabilidad de la Carta
Apostólica, entonces realizados, quedaron acallados (al menos, en un primer
momento) porque los problemas que surgieron inmediatamente y en los que centró
su atención la curia vaticana (de manera particular, la Congregación para la
Doctrina de la fe) fueron los de precisar, dando por incuestionada la
infalibilidad e irreformabilidad del pronunciamiento papal, cuál era, en primer
lugar, el estatuto jurídico (inexistente hasta entonces en el Código de Derecho
Canónico) de esta nueva forma de magisterio “definitivo” y qué tipo de aprobación
se estaba pidiendo a los católicos. Pero, a pesar de estos esfuerzos, no se
logró acallar el debate, fundamental, sobre la consistencia dogmática de estas
verdades y, por tanto, sobre si el contenido de la Carta Apostólica en cuestión
era infalible e irreformable o inerrante y reformable.
2.1.- La
cuestión dogmática
Es claro que Juan Pablo II quería
disipar con esta Carta Apostólica cualquier clase de duda entre los fieles. Y
también, que quería que este posicionamiento fuera “tenido como definitivo”.
Pero si comparamos esta Carta
Apostólica (“Ordinatio sacerdotalis”) con las declaraciones infalibles e
irreformables sobre la infalibilidad pontificia en “Pastor Aeternus” (Vaticano
I, 1870) y sobre la Asunción (Pio XII, 1950) o la Inmaculada Concepción de
María (Pio IX, 1854), constatamos llamativas diferencias.
En primer lugar, la insistencia
en “Ordinatio sacerdotalis” es mucho menor: un solo y sobrio “declaramus”, en
vez de las repeticiones en las que se apoyaban los documentos dogmáticos de los
papas anteriores.
En segundo lugar, no existen las
declaraciones negativas que son propias de los documentos infalibles e
irreformables. Falta, por tanto, la exigencia de una respuesta irrevocable de
fe que excluya la proposición contraria como herética. Incluso en la hipótesis
de que el magisterio actual hubiera perdido el gusto por las redundancias, no
parece de recibo sostener que una cuestión de elegancia literaria haya impedido
el empleo de las fórmulas negativas.
En tercer lugar, la implicación
magisterial —y, por ello, el grado de autoridad— es menor en el texto de Juan
Pablo II que en los dogmas sobre la Asunción y la Inmaculada Concepción. En
estos últimos no hay duda alguna sobre que son divinamente revelados y, por
tanto, que en su aceptación o rechazo está en juego la fe. Esto es algo que
Juan Pablo II no afirma en “Ordinatio sacerdotalis”: se limita a expresar su
voluntad de que esta posición sea tenida (“tenenda”, por tanto, no “credenda”)
de manera “definitive” por todos los fieles. Al decantarse por esta formulación
estaría reconociendo que no se trata de una verdad infalible e irreformable,
sino de una verdad segunda (“de fe y costumbres”) que es preciso “mantener”
(“tenenda”) para salvaguardar la revelación y, por tanto, reformable.
Ladaria
Es evidente que la implicación
magisterial —y, por ello, el grado de autoridad— es menor en el texto de Juan
Pablo II que en los de sus predecesores cuando procedieron “ex cathedra”. Y si
es cierto que para Juan Pablo II la no-ordenación de las mujeres pertenece a la
“constitución divina de la Iglesia” porque, según sus palabras, ha sido “la
práctica constante de la Iglesia”, también es cierto, que no cita enseñanza
alguna del magisterio ordinario y universal y, por ello, infalible e
irreformable, en favor de dicho posicionamiento. Simplemente, se limita a
apoyar de manera genérica su decisión “en los documentos más recientes”, sin
más aclaraciones al respecto. Se comprende que fueran muchos los teólogos que
creyeran encontrarse con un posicionamiento papal más fundado en una práctica
(que se impuso rápidamente desde los orígenes, que ha conocido pocas
excepciones y que la ausencia de contestación hasta una época muy reciente no
había hecho necesaria intervención alguna del magisterio) que en “una verdad
revelada por Dios”.
Era una crítica valoración que se
vio reforzada por el hecho de que el Papa no manifiesta, sin duda de ningún
género, que la formulación propuesta sea clara e inequívocamente infalible e
irreformable. Y que lo haga respetando —como he indicado— los criterios
requeridos para ello: que sea una verdad revelada por Dios, que se proclame
mediante un juicio solemne, que excluya la proposición contraria como herética
y que exija una respuesta irrevocable de fe. No es suficiente con que exprese
una particular convicción personal. Además de ello, es necesario e
imprescindible que respete los estrictos criterios dogmáticos y formales
requeridos para que cualquier posicionamiento papal “ex sese”, “ex cathedra” o,
en este caso, “definitivo”, sea inequívocamente reconocido como tal ya que lo
que está en juego es la fe y la pertenencia eclesial.
Quizá, por ello, no extrañó que
el mismo cardenal J. Ratzinger se expresara en los primeros momentos de la
siguiente manera: en lenguaje técnico, se tendría que decir que “se trata de un
acto del magisterio auténtico ordinario del Soberano Pontífice y, por tanto, de
un acto no definitorio ni solemne ‘ex cathedra’”, sino de “una certeza que
siempre ha existido en la Iglesia y que algunos habían puesto en tela de
juicio”. Gracias a esta aclaración se evidenciaba que el debate no era
dogmático, sino legítimamente hermenéutico entre los partidarios de una
concepción arqueológica de la tradición y los peticionarios del sacerdocio para
la mujer (del lado de una tradición viva). Y, en todo caso, quedaba
suficientemente aclarado que se debía aplicar a esta Carta Apostólica,
legítimamente, y frente a la interpretación infalibilista e irreformable, que
abanderarán J. Ratzinger y T. Bertone, la máxima según la cual “in dubio pro
fallibilitate”.
Iglesia más
femenina
2.2.- La
cuestión jurídica
La cuestión jurídica llevó a
preguntarse si esta nueva clase de magisterio “definitivo” estaba recogida en
el Código de Derecho Canónico y cuáles eran, en su caso, las penas previstas
para quienes disentían o no lo aceptaban.
La respuesta a la pregunta no
admitía duda: no existía regulación alguna sobre las verdades “definitivas, tal
y como eran tratadas en la Carta Apostólica “Ordinatio sacerdotalis”. La
explicación de este “vacío” era evidente: Juan Pablo II había recurrido
unipersonalmente —tal y como ya lo habían indicado algunos teólogos— a un tipo
de magisterio que, según LG 25.2 estaba reservado a “cada uno” de los obispos
(dispersos por el mundo o reunidos) en comunión con el Papa.
Sin embargo, ésta fue una
cuestión fácil de solucionar, al menos para la Curia vaticana: a los cuatro
años de publicada la “Ordinatio sacerdotalis”, revisó la “Professio fidei” y el
juramento de fidelidad, incorporando (algo totalmente inusitado) al credo
niceno-constantinopolitano tres nuevos párrafos (Carta Apostólica “Ad tuendam
fidem”, 1998). Por cierto, una incorporación que muchos teólogos criticaron de
manera tan contundente como fundada.
2.3.-
Aprobación demandada
La tercera de las cuestiones, la
referida a la aprobación que se podría estar pidiendo, pasaba por clarificar si
se trataba del asentimiento de fe (imprescindible para garantizar la comunión
eclesial y que es propia del magisterio extraordinario e infalible e
irreformable) o si se trataba, más bien, de la obediencia práctica (voluntad),
compatible con un cierto desacuerdo teológico (argumentado) que no altera, por
ello, la comunión eclesial.
La gran mayoría de los teólogos
que se pronunciaron al respecto se decantaron, sin duda de ninguna clase, a
favor de la segunda interpretación.
2.4.-
Comentarios oficiales
Al posicionamiento de Juan Pablo
II en la Carta Apostólica “Ordinatio sacerdotalis” (1994) antecedió la
Declaración “Inter Insigniores” de la Congregación para la Doctrina de la Fe
(1976), la “Nota” de presentación que acompañó a la Carta Apostólica firmada
también por la Congregación para la Doctrina de la Fe (1994) y el “Responsum”
sobre la autoridad de dicha Carta Apostólica, igualmente rubricado por la
Congregación para la Doctrina de la Fe (1995). En todos ellos se pretendía
dotar a la Carta Apostólica de una infalibilidad e irreformabilidad, imposibles
por sí mismas y al precio de negar su inerrancia y reformabilidad, además de
decantarse por una concepción arqueológica de la tradición.
Iglesia y
mujer
3.- Luis F.
Ladaria: hubo consulta
El último capítulo se ha escrito,
de momento, el 1 de junio de 2018, día en el que Luis F. Ladaria, Prefecto de
la Congregación para la Doctrina de la fe, publica en “L’Osservatore Romano” un
artículo buscando clarificar, de nuevo, algunas dudas sobre el carácter
definitivo de la doctrina formulada en la Carta Apostólica “Ordinatio
sacerdotalis”. Dice hacerlo porque en algunos países hay voces que la
cuestionan ya que, “al no definirse “ex cathedra”, otro papa o un Concilio
podría revocar”. El resultado de todo ello es que se crean dudas sobre el
“Magisterio ordinario, que puede enseñar de manera infalible la doctrina
católica” (sic).
Seguidamente, después de abundar
en la argumentación, ya sabida, sobre la no-elección de mujeres como apóstoles
sostiene que se trata de algo que pertenece a la “sustancia del sacramento” del
Orden y que esto no es un asunto disciplinar, sino doctrinal.
A continuación, sostiene que Juan
Pablo II “no declaró un nuevo dogma”, sino que “confirmó formalmente y de modo
explícito” para disipar cualquier duda, “lo que el magisterio ordinario y
universal ha considerado a lo largo de la historia de la Iglesia como
perteneciente al depósito de la fe”. Y lo hizo “como testigo que escucha una
tradición ininterrumpida y vivida”. No se puede negar, proseguía, que el Papa
“puede hablar de manera infalible acerca de verdades que están necesariamente
conectadas con el dato formalmente revelado, porque sólo de esta forma puede
ejercer su función de custodiar santamente y explicar fielmente el depósito de
la fe”.
La novedad relativa de esta nota
es que es la primera vez que se tiene conocimiento de que Juan Pablo II adoptó
esta decisión tras una “consulta previa” “en Roma con los presidentes de las
Conferencias Episcopales que estaban seriamente interesados en esta
problemática”. Como resultado de ella, “todos, sin excepción, declararon, con
plena convicción, por obediencia de la Iglesia al Señor, que ella no tiene la
facultad de conferir a las mujeres la ordenación sacerdotal”.
Conviene volver a recordar, una
vez más, que LG 25.2 habla de que la consulta, cuando se trata del magisterio
ordinario y universal, (no ordinario e infalible, como se sigue diciendo) ha de
realizarse a “cada uno de los obispos” (“singuli praesules”); no a los
presidentes de las Conferencias episcopales.
Iglesia y
mujer
En
conclusión
Es evidente que Juan Pablo II
quiso zanjar la cuestión teniendo presentes los datos y argumentos disponibles
en su día, pero entiendo que no queda cerrada ni la investigación ni la
reflexión porque se trata de un magisterio y de una decisión “inerrante”, nunca
infalible e irreformable: al proclamarla, la Iglesia no se estaría equivocando,
ni el católico al acatarla. Quien asume dicha decisión sabe que cumpliéndola y
respetándola no peligra, de ninguna manera, su salvación. Pero tampoco peligra
para quien, apostando por favorecer una presencia ministerial de la mujer en la
Iglesia, lo hace por fidelidad al comportamiento que Jesús tuvo con ella;
revolucionario en aquellos tiempos. Cuando se procede de esta manera, es
difícilmente cuestionable que se hace en coherencia con la encomienda que brota
de tales hechos y dichos para nosotros, sus seguidores.
Cuando, en cambio, se insiste en
la interpretación reiteradamente defendida por la curia vaticana de la Carta
Apostólica se corre el peligro de incrementar los motivos para que la Iglesia
acabe perdiendo el colectivo de las mujeres, como no hace mucho perdió una
buena parte del mundo de los intelectuales, de los artistas, de los
científicos, de los obreros o de los estudiantes. No es de extrañar que sean
muchos los teólogos y los cristianos con dificultades para aceptar que es
voluntad de Dios que el ministerio ordenado sea así y para siempre. Y no lo
aceptan o “reciben” porque sospechan que con el reiterado recurso a la
autoridad eclesial se está “sofocando el Espíritu”.
Esperemos que, más pronto que
tarde, nos encontremos con un papa que active una comprensión viva de la
tradición y que —como se ha hecho con la comunión a los divorciados vueltos a casar
civilmente— permita la celebración de un Sínodo Extraordinario (“Episcopalis
Communio” 1 & 2.3) o Especial y deliberativo (Ibid., 18 & 2)
específicamente dedicado al (im)posible, al menos, hasta ahora, sacerdocio de
la mujer.
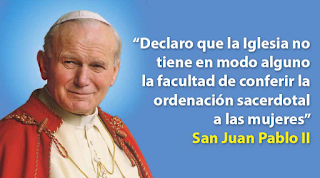
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate con tu e-mail para poder moderar los comentarios.
Eskerrik asko.