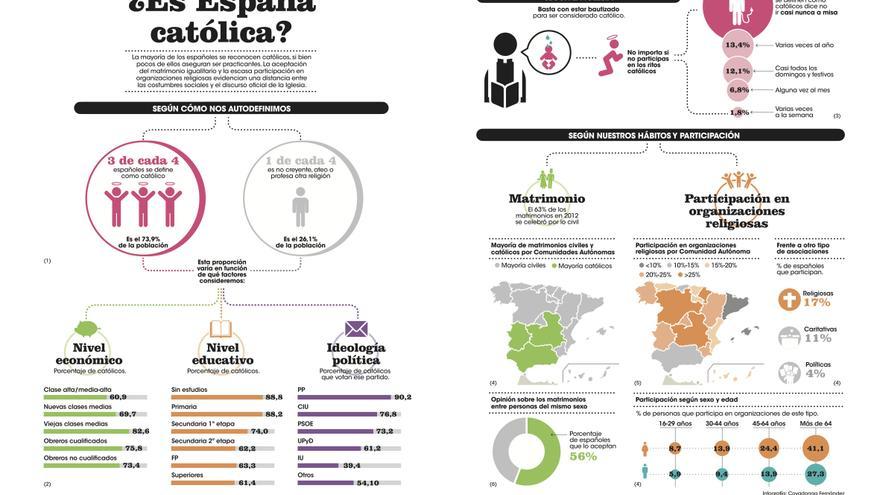Jesús Martínez Gordo
La fe y la revelación cristianas tienen su arco de
bóveda en el triduo pascual, es, decir, en la articulación del grito de
abandono de Jesús el Viernes Santo con el silencio del Sábado Santo y la
explosión de (nueva) vida el Domingo de resurrección.
Ciertamente, es una propuesta difícil (cuando no,
imposible) de comprender para quienes, como los llamados “nuevos ateos”, practican
el fundamentalismo verificacionista (sólo
es real y verdadero lo científico-positivo), pero que tiene la virtud de
iluminar (razonable y propositivamente, por supuesto) la existencia personal y
colectiva y la misma realidad.
Nada que ver,
por tanto, con una credulidad dominada por “la más absoluta de las ficciones”, por
una “voluntad de ceguera que no tiene límites” (M. Onfray) o aficionada a las
“antinomias más arriesgadas y extremas” (P. Flores d’Arcais). Y sí mucho que
ver con el equilibrio permanentemente inestable que, mostrándose en el
Crucificado y Resucitado, funda el
discurso “católico” y su pretensión de verdad, a la vez que ayuda a conocer (y
afrontar) la realidad en su riqueza y complejidad.
1.- El grito de abandono del Viernes
Santo
En los
sinópticos hay dos narraciones de la muerte de Jesús.
Está, en
primer lugar, la narración que cuenta el grito de abandono de Jesús en la cruz:
“Eloi, Eloí, ¿lema Sabactani?”, “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has
abandonado?” (Mc. 15, 33)
Es un grito
que recoge la reacción que habitualmente provoca el perecimiento, es decir, la
ocasión en la que no sólo se experimenta (y padece) la fragilidad de la
existencia humana, sino también la angustia que semejante acontecimiento
provoca. Y más si es injusto y antes de tiempo. En la escatología judía, la
muerte adentra en el sheol, en el lugar en el que imperan (para siempre) el
silencio, las tinieblas y en el que se da un apartamiento total del Dios de la
vida, de la abundancia, de la misericordia y, en definitiva, de la felicidad.
Esta narración
de la muerte no solo se hace cargo de la soledad y del abandono de Jesús en la
cruz (y más, habida cuenta del proceso seguido contra Él), sino también de la
angustia que asalta a todos los humanos cuando tenemos que afrontar (más tarde
o más temprano) una situación semejante. La experiencia indica –a diferencia de
lo que se propone en la dogmática atea- que la muerte es una crítica radical a
toda absolutización de la finitud, así como de los intentos de declararla, como
ingenuamente sostienen los “nuevos ateos”, aproblemática y satisfecha.
Pero junto
con esta narración de la muerte de Jesús, hay otra que enfatiza su inmensa
confianza en Dios Padre. El evangelista Lucas cierra la crucifixión de Jesús
poniendo en su boca estas palabras: “Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu” (Lc. 23, 45).
La confianza
y la esperanza presiden el drama del calvario, hasta el punto de dar la
impresión de que todo lo demás es secundario y relativo. El mal trago es ya
inevitable, pero deja de ser afrontado como un viaje a la nada y al silencio
para ser vivido como un adentramiento en la morada de la paz, del amor y de la
misericordia definitivas. No es un tránsito hacia el vacío, sino hacia la
plenitud y hacia el fundamento de todo amor y justicia; un amor y una justicia de
las que es posible hablar y por las que es posible trabajar y disfrutar a
partir de sus anticipaciones en la vida y en la historia.
Son, como se
puede apreciar, dos narraciones diametralmente opuestas.
La primera
expresa el modo de perecer de quien afronta la muerte como adentramiento en el
silencio o, en el mejor de los casos, como fusión (y confusión) con el género y
perpetuación en la historia (L. Feuerbach). La desesperación que acompaña este
modo de morir es una crítica radical de toda dogmática que defienda y proponga –como
así sucede entre los “nuevos ateos”- la absolutez, la aproblematicidad y la
capacidad plenificante de la finitud. Es el precio que se ha de pagar por su ingenuo
e imposible prometeísmo antropológico.
 El ex secretario de Estado morará en en el Palazzo San Carlo, muy cerca de Santa Marta
El ex secretario de Estado morará en en el Palazzo San Carlo, muy cerca de Santa Marta